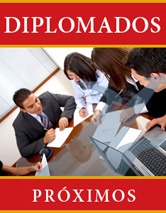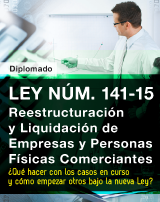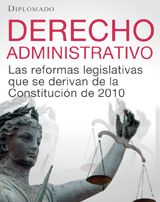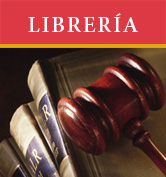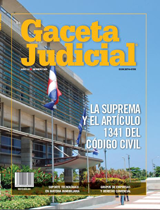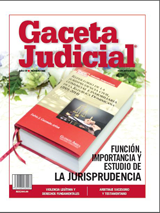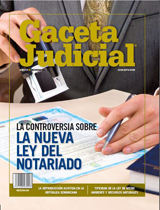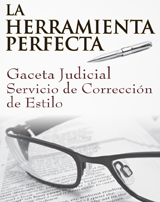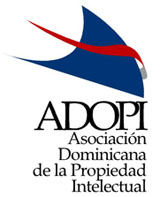Edynson Alarcón
La cuestión en Francia queda definitivamente zanjada a raíz de la inserción hecha al Código Civil de ese país, del Art.264-1. Se trata, pues, de la reforma implementada con la entrada en vigor de la Ley 85-1372 del 23 de diciembre de 1985, en que se atribuye competencia al “juez de los asuntos de familia” para ordenar, con motivo del pronunciamiento del divorcio, la liquidación y la partición de los intereses patrimoniales de los esposos.
De este modo, en el país de origen de nuestra legislación, el posible cúmulo de ambas demandas (divorcio y partición) recibe su carta de legitimación y se proyecta como una conquista del pragmatismo, antepuesto al rigor técnico y a las “quisquillosidades” del racionalismo judicial, contrario a lo que fuera la orientación de la jurisprudencia francesa durante los años que antecedieran a la puesta en vigencia de la indicada normativa.
En nuestro sistema, sin embargo, la factibilidad de reunir o concentrar esas acciones en un mismo acto de emplazamiento, o de pedir la liquidación de la comunidad por vía de una demanda incidental en el decurso de la instancia de divorcio por causa determinada, despierta recelos y no termina de cuajar, lo cual se debe, nos parece, a circunstancias de particular seriedad que van mucho más allá de lo que sería entre nosotros la ausencia de una permisión expresa de alcance general, como ya la tienen los franceses.
Es verdad que, como advierte el Prof. Froilán Tavárez Hijo, nada se opone, en principio, a que puedan ser acumuladas en un único acto de procedimiento varias demandas que tengan por destinatario un mismo accionado, incluso a falta de conexidad entre ellas. No obstante, la empresa exige, a juicio del eximio tratadista, que las demandas concernidas sean de la competencia ratione materiae del tribunal que deba ventilarlas y que participen de la misma naturaleza1. Valdría entonces preguntarse, precisamente sobre este último aspecto, si la demanda de divorcio, en su extracción más castiza y pura, acusa algún tipo de afinidad o correspondencia con la demanda en partición: la una, producto de una acción de estado; la otra, fruto de una acción personal que se origina en la regla de que nadie puede ser forzado a permanecer en estado de indivisión2.
De entrada se revela un problema de asimetría y con él la percepción, legítima en todo caso, de que son demandas que transitan caminos diferentes, si bien no se discute que la una es presupuesto de la otra; al menos si la partición cuya ejecución se exige no es por causa de muerte y afecta bienes de la comunidad entre esposos ya divorciados.
Quienes preconizan la tesis de la acumulación del divorcio contencioso con la partición de la comunidad indivisa, valoran la iniciativa como un simple ejercicio de practicidad y de economía procesal. ¿Por qué no pedir, al mismo tiempo, tanto la disolución del vínculo matrimonial (divorcio por causa determinada) como el reparto de los bienes comunes, si a la postre será el mismo juez que autorice lo primero, quien también estará llamado, en el futuro inmediato, a entenderse con lo otro?
En la euforia del pragmatismo, empero, pareciéramos olvidar que el divorcio, forzosamente, es cuestión previa respecto de la partición y que hasta tanto aquel no sea pronunciado por ante las autoridades del estado civil, la parte interesada estaría desprovista de legitimación activa para requerir dicha partición. El derecho a pedirla, en otras palabras, nace con la disolución del vínculo conyugal y éste únicamente se rompe, en puridad de derecho, a partir del pronunciamiento del divorcio, salvo que con anterioridad se produjera el fallecimiento de alguno de los esposos.
Más aun, conforme se infiere de los artículos 17 y 19 de la L.1306-bis de 1937, reformada, con la intervención y posterior notificación de sentencia firme que admita el divorcio, corre un plazo de dos meses para que la parte que la haya obtenido se dirija a la Oficialía del Estado Civil y haga el correspondiente pronunciamiento, a falta de lo cual, establece la disposición legal, el cónyuge demandante pierde el beneficio del fallo, no pudiendo obtener otro… “sino por una nueva causa, a la cual, sin embargo, podrá agregar las antiguas…” (sic). Una caducidad mucho más radical, si se admite la comparación, que la contemplada en el Art.156 del Código de Procedimiento Civil para las sentencias en defecto no notificadas dentro de los seis meses que sigan a su obtención.
Imaginemos los embrollos de una partición yuxtapuesta a una demanda de divorcio, en caso de que la sentencia contentiva de pronunciamientos sobre ambos petitorios caducara por aplicación del Art.19; o ¿qué ocurriría si sobreseído el tema de la partición en el marco de un proceso bipartito -hipótesis muy probable a juzgar por el estado de dependencia en que se halla una cosa con relación a la otra-, sobreviniera luego una caducidad en torno al divorcio ya admitido, que de repente lo volviera inoperante y lo dejara desprovisto de toda virtualidad? En fin, las denominadas “casuísticas imposibles” son complejas y variopintas, de impredecibles consecuencias.
En buen derecho pues, la acción en partición, vista en el contexto que ahora nos ocupa, no surge sino a raíz del pronunciamiento del divorcio ante la autoridad competente. Antes de este acontecimiento, sencillamente no existe. No es posible entonces ejercitarla sobre la base de una mera eventualidad, conjuntamente con la demanda de divorcio, a menos que se tratara, por supuesto, de un procedimiento por mutuo consentimiento, en que, como se sabe, la ley permite a las partes decidir de antemano el destino de los bienes comunes y las condiciones, en general, en que se llevará a cabo la separación3.
El ejercicio de las acciones, no podemos olvidarlo, se rige por principios y reglas, aquí y en todas partes. No es una probeta de laboratorio en que cada practicante pueda hacer sus propios experimentos y discrecionalmente se tome la libertad de mezclar todo tipo de sustancias y fórmulas. En nuestro caso hará falta acreditar la disponibilidad de un concreto derecho subjetivo, mismo que, como se ha expresado, en lo que toca a la partición por causa de divorcio, no se tiene mientras no se efectúe el pronunciamiento a que se refiere el Art.17 de la L.1306-bis de 1937, modificada.
Más importante todavía, al hilo de lo anterior, será menester justificar un interés nato y actual, el cual sólo está en capacidad de revelarse a partir de la consumación definitiva del divorcio, a través del pronunciamiento en la Oficialía del Estado Civil, y no es un secreto para nadie que, en derecho procesal civil dominicano, la autoridad judicial está facultada para suplir de oficio, sin necesidad de aportación de parte, el medio resultante de la falta de interés4.
1 TAVÁREZ, Froilán, Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano, Editorial Cachafú, Santo Domingo, 1964, Vol. I-II, p.202.
2 Artículo 815 del Código Civil.
3 Artículos 28 y 30, Ley 1306-Bis de 1937, reformada.
4 Art.47, parte in fine, de la Ley 834 del 15 de julio de 1978.
|
|
|
Edición 349 Febrero 16
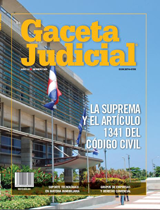
|
 |
Edición 348 Enero 16
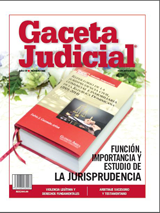
|
 |
|
 |
|
| |
|
| |
|
|